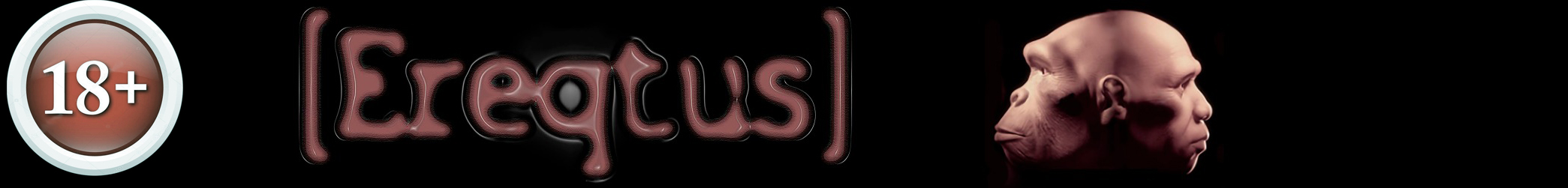UNA HIJA DEMASIADO TETONA
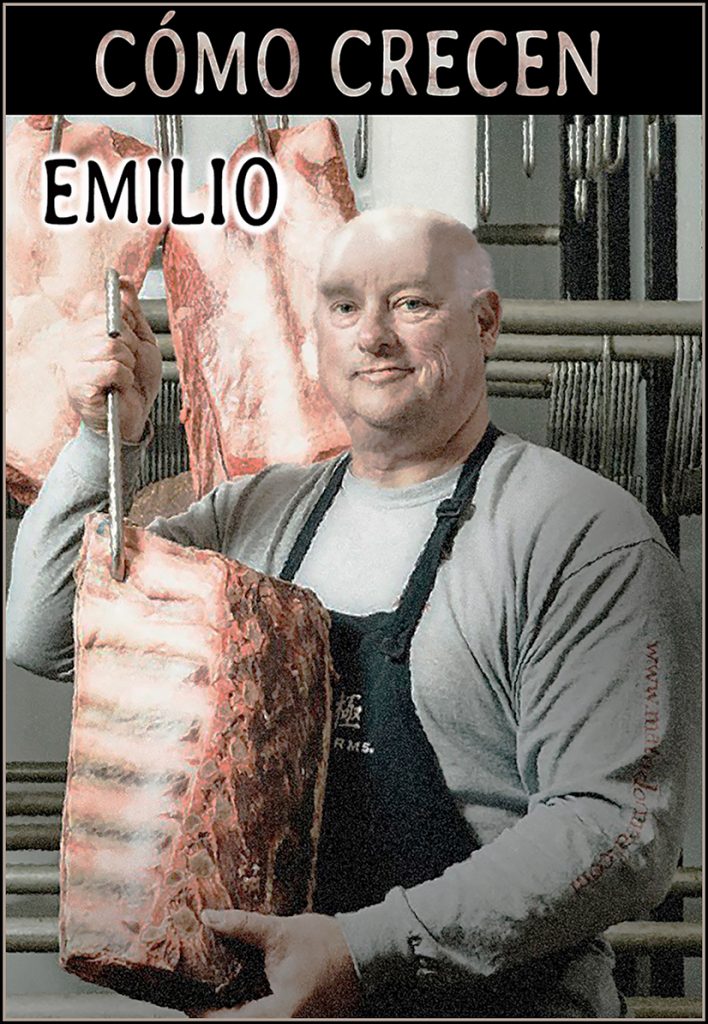
-lunes 4 octubre-
Emilio no tiene don de gentes, pese a ello, y por la cuenta que le trae, se esfuerza en ofrecerle un trato amable a su clientela. Es propietario de tres carnicerías ubicadas en Augusta; la ciudad que le vio nacer, crecer y envejecer al lado de su mujer, Lorena.
-Emilio- dice una anciana recién llegada -llevaba tiempo sin verle tras el mostrador-
-Sí, en efecto- responde el dependiente sin dejar de colocar el género tras la vitrina -Solo estoy aquí cuando me falta personal- le explica a su primera compradora del día.
-¿Es por las fiestas locales?- pregunta extrañada -¿Hay más trabajo en estas fechas?-
-No, no. Se trata de Amparo. Está enferma guardando cama. ¿Le pongo algo, Dolores?-
La vieja se acerca y reflexiona durante unos minutos mientras observa las existencias despiezadas que intentan seducirla bajo una intensa luz fluorescente. Finalmente, encuentra lo que busca.
-Solomillo de ternera. Hoy vienen mis hijos a comer- pregona orgullosa.
Mientras el carnicero emplea su afilado cuchillo para filetear la carne al gusto de su clienta más fiel, la campanilla de la puerta tintinea anunciando la llegada de un nuevo vecino. Se trata de Alfredo; un hombre de mediana edad, alto, escuálido y bigotudo, que suele personarse en el establecimiento sin la más mínima intención de comprar nada.
-Buenos días, señora Dolores. Buenos días, señor Emilio- pronuncia con vehemencia.
Aquella abuela de pelo blanco y encorvada figura ignora a ese tiparraco entrometido esgrimiendo una mueca de disgusto.
-Ayer vi a tu hija, Emilio- explica Alfredo -No veas lo guapa que se ha puesto-
-Aquí tiene, Dolores- susurra el vendedor sin hacerle caso -Son veintiocho €uros-
-Le doy treinta- dice ella todavía con un tono más bajo -Quédese el cambio, gracias-
Tras recibir su nueva adquisición bovina, y haciendo uso de su bastón de madera, la yaya abandona el local sin siquiera mirar a un individuo al que no parece importarle tan explícito desdén.
-¿Te pongo algo, Alfredo?- pregunta Emilio con cierto hastío.
-No. Solo pasaba para saludar y para charlar un rato. Como no tienes clientes…-
-Es temprano, aún- afirma al tiempo que se seca las manos con un trapo.
Un sol tempranero se cuela por los impolutos cristales que dan a la calle. Esa luz matutina ilumina un pequeño establecimiento, recién reformado, repleto de carnes rojas, de platos precocinados y de un gran surtido de embutidos.
Alfredo se pasea por los rincones de la tienda con mirada crítica. Como si de un inspector de sanidad se tratara, pasa el dedo por los estantes para constatar que no hay ni rastro de suciedad.
-Anita se llamaba, ¿no?- pregunta frunciendo el ceño para ilustrar su esfuerzo mental.
-Se llama- puntualiza el tendero resignado -No le hemos cambiado el nombre, aún-
-No veas… … Cómo crecen, ¿eh?- pregunta Alfredo con una sospechosa risita burlona.
Emilio inspira profundamente e intenta mantener la calma. Conocedor de cómo de tocapelotas puede llegar a ser ese imbécil, se prepara para lo peor.
-Hablas como si tuvieras hijos- le comenta con ánimos de desautorizarlo.
-Uy, no. Me temo que sería un mal padre; sobre todo, si me saliera una como la tuya-
El carnicero repara en seguida en el carácter vicioso de esa puya tan impertinente. No está dispuesto a tolerar que aquel cretino se atreva a pronunciar ni una sola palabra más acerca de lo más sagrado y puro que hay en su vida.
EMILIO: Lávate la boca con jabón antes de hablar de mi hija.
ALFREDO: No te enfades, Emilio. Solo digo que… … crecen muy rápido, y mucho.
EMILIO: !¿Quiénes?! !¿A quién te refieres?!
ALFREDO: Em… … Jhjah
Emilio entra en cólera cuando comprende que Alfredo no habla en genérico de los más jóvenes, sino que alude a unos atributos muy concretos de su preciosa hija adolescente. Con los ojos enrojecidos, se hace con su cuchillo más grande y sale del mostrador con amenazante determinación.
Alfredo, asustado, no se queda para comprobar si su contertulio ha perdido el juicio, y escapa de la tienda escopeteado; como alma que lleva el diablo; sin dejar de mirar atrás. Afortunadamente, aquel hombretón con el delantal manchado de sangre no va tras él, y no hay razón para temer una tragedia.

-lunes 11 octubre-
Anita no es propensa a la depresión, pese a ello, lleva unos días con los ánimos por los suelos. El incidente que tuvo lugar en la feria la dejó muy tocada, pero lo peor no tiene que ver con su humillante actuación, sino con los nefastos cambios que aquello le acarreo a la relación con su amado padre.
-Tú no lo entiendes, tía- le reprocha a su amiga -Odias a tus viejos-
-No les odio- contesta Estefanía ofendida -Solo quiero que me dejen en paz-
Las dos chicas están sentadas en lo alto de un muro antiguo que delimita el curso fluvial del río Aguado. Cruzando sus piernas tejanas sobre unas aguas cristalinas, Anita intenta ser elocuente a la hora de exponer el dramatismo de su situación:
-Papá y yo éramos inseparables. Ya se había resignado a no tener hijos cuando, por fin, mi madre se quedó embarazada. Siempre me han mimado mucho; especialmente él. Soy su ojito derecho; un milagro inesperado que agradece cada día-
-¿Eso te dice?- pregunta Estef observándola a través de sus propios rizos negros.
-Me lo decía… … cuando me quería- responde la moza terminando en susurros.
-!Vamos! No seas ridícula- le implora su amiga incapaz de tomársela en serio.
-Tu padre aún te quiere, solo necesita un poco de tiempo para asimilar lo que ocurrió-
-¿Solo un poco?- pregunta Anita mirándola de repente -Ya hace… … demasiado-
-Es que…- su pausa se eterniza mientras niega con la cabeza -Fue muy fuerte, tía-
-¿Me lo dices o me lo cuentas?- protesta retóricamente la protagonista del suceso -Precisamente por eso tendría que apoyarme y no dejarme de lado-
-Tómatelo con calma. Ya verás cómo pronto todo volverá a la normalidad-
La tarde se ha vuelto nublada y amenaza con llover. Talmente como si el clima quisiera mimetizarse con las incipientes lágrimas de Anita, unos primeros chispeos salpican sus mofletes rosados motivándola para ponerse en pie.
ANITA: Vámonos, que te pones aún más fea cuando se te moja el pelo.
ESTEFANÍA: Cómo te pasas, perra.
ANITA: Lo digo en broma, tonta.
Anita le da la mano a su amiga para ayudarla a levantarse. Se siente culpable, pues su mofa no ha sonado tan inocente como lo habría hecho si Estefanía fuera un poco más guapa.
ESTEFANÍA: Agradece que tu madre no se enterara de nada.
ANITA: Calla, calla. Solo me faltaría eso para enrarecer más el ambiente de mi casa.
ESTEFANÍA: Dentro de lo que cabe, tuviste potra. No había ningún conocido por ahí.
ANITA: Ni siquiera lo he encontrado en internet. La red está tan saturada de cosas espeluznantes que lo mío ha pasado inadvertido.
ESTEFANÍA: Cuando bajé y me mezclé entre el público, vi a gente grabándote, pero, claro… Supongo que nadie te etiquetó.
ANITA: Ojalá mi papi tampoco lo hubiera visto. Creo que jamás lo superará.
ESTEFANÍA: Joh, tía. Cómo te gustan los dramas.
La lluvia se intensifica instando a las dos muchachas a acelerar su paso para llegar a casa de Estef antes de que les pille el diluvio.

-martes 12 octubre-
Lorena era azafata de vuelo cuando era joven. Disfrutaba mucho viajando por todo el mundo, pero, después de dar a luz a su única hija, optó por quedarse en tierra y aceptó un puesto en el aeropuerto de Fuerte Castillo.
Practica yoga, meditación y algo de deporte, y, a diferencia de su marido, es culta y le gusta mucho leer.
Muchos de quienes la conocen no comprenden que hace una dama como ella con un bruto carnicero bastante mayor, pero el caso es que Emilio y Lorena nunca se pelean, y que, junto a su estudiosa niña, gozan de una vida familiar muy apacible.
-¿Cincuenta? ¿Lo dices en serio?- pregunta la tutora de Anita con la mano en el pecho -Jamás lo hubiera dicho. ¿Cómo lo haces?-
-Gracias. Nada especial- contesta una Lorena sonriente
-Creo que mi mayor baza es llevar una vida carente de disgustos-
Carmen guarda silencio a la vez que asiente lentamente y con los ojos muy abiertos. Cree saber a lo que se refiere la madre de su mejor alumna. Los hijos de la docente la traen por el camino de la amargura, y no son pocas las veces que ha envidiado a esa serena mujer de largo pelo canoso.
Los demás padres ya han abandonado el aula, y Lorena se dispone a seguir sus pasos, pero aquella maestra de secundaria no parece dispuesta a dejarla escapar tan fácilmente.
CARMEN: Entonces, tuviste a Anita bastante mayor, ¿no?
LORENA: Sí, pero, en ese momento, no se consideró un embarazo de riesgo.
En el exterior del instituto empieza a refrescar. El sol se ha ocultado tras las montañas, y la brisa arrastra algunas hojas secas por el suelo ilustrando una estampa muy otoñal.
Lorena tiene ganas de llegar a casa. Ya al volante de su coche nuevo, conduce por aquel barrio residencial pensando en lo orgullosa que está de su hija. Sin embargo, le preocupa que Anita no tenga más amigos. Agradecería que empezara a flirtear con algún chico o que, por lo menos, tuviera más vida social fuera del seno familiar.
“Espero que los cambios que ha sufrido su cuerpo no le acarreen inseguridades; y, sobre todo, confío en que sus compañeros no le hagan burla. Los críos pueden ser tan crueles…”
No tarda en aparcar su flamante auto gris junto al de su esposo; delante de una bonita casa de obra vista rodeada de abetos. Se trata de una vivienda propia de un matrimonio acomodado; un hogar cálido y acogedor situado en la mejor zona de Augusta.
Quizás Emilio no sea un erudito en el campo de las bellas artes, y es probable que no haya abierto un libro en la última década, pero, aunque suela mancharse las manos, a diario, con la sangre de animales muertos, no hay duda de que se trata de un hombre resuelto; un tipo familiar con quien da gusto compartir la vida.
“Tengo que hablar con él. Hace días que lo noto raro, sobre todo, con la niña”
Durante la última semana, Lorena le ha preguntado sobre el tema a su marido, en más de una ocasión, pero Emilio no ha dejado de negar que algo extraño haya pasado con Anita.

-miércoles 13 octubre-
Después de unos largos minutos de suspense cinematográfico, un ajetreo repentino se propaga desde los altavoces del salón para despertar a Emilio, quien apenas acababa de cerrar los ojos. Atosigado, ese soñoliento espectador usa el mando a distancia para rebajar el bullicio de la escena lo antes posible. Sus ojos no tardan en desviarse hacia el sofá contiguo para constatar el desvanecido estado de su hija.
La postura reposada de Anita se ha inquietado levemente, pero, tras un tenue suspiro inconsciente, la chica sigue durmiendo ajena a lo que ocurre al otro lado de aquella enorme pantalla de cincuenta pulgadas que preside la estancia.
Una vez que la luz natural ha sucumbido a la extinción nocturna, solo las coloridas centellas de esa ficción televisada peinan la piel de la moza como si de una obra de arte moderno se tratara.
Admirando semejante derroche de hermosura juvenil, Emilio aprieta los dientes carente de sosiego y de paz. Ni siquiera la mandíbula floja de la joven, su pelo desaliñado o unas gafas redondas que han perdido la simetría le restan lindeza a la que, hace justo una semana, todavía encarnaba a su niñita.
“¿Por qué? ¿Por qué a ella? No puede ser una cuestión genética. Lorena jamás fue tetona”
Pese a su corta edad, la pequeña de la casa ha desarrollado unas mamas asombrosas que rayan lo inconcebible. No ha sido de un día para otro, como es lógico. El caso es que, el pasado jueves, tuvo lugar un incidente que puso patas arriba la relación paternofilial que vincula al hombre con la muchacha; un vínculo íntimo que nunca antes se había empañado con la menor traza de controversia.
Emilio inspira profundamente al tiempo que, con la mirada perdida, revive aquella trágica noche festiva colmada de bullicio infantil, algodón de azúcar, luces de colores y músicas mezcladas.
En plenas fiestas de la ciudad, ese fornido padre de familia se vio obligado a cumplir la pretérita promesa de llevar a los suyos a las ferias por lo menos un día; antes de que las cerraran. Su esposa no le dejó opción, pues Lorena es una mujer de armas tomar y nunca le permite faltar a su palabra.
Estefanía, la mejor amiga de Anita, se unió a ellos completando la cuadrilla poco antes de su incursión en tierras recreativas. Las dos chicas son como uña y carne. Lejos de ser populares, se apoyan mutuamente frente a las vicisitudes sociales que conlleva la adolescencia dentro y fuera del instituto.
Sin embargo, la apariencia de la una nada tiene que ver con el aspecto de la otra. Si bien ambas gozan de poca estatura, a diferencia de Anita, Estef carece del más mínimo encanto, y se empeña en esconder su acné sublevado tras unos frondosos rizos oscuros que demasiado a menudo eclipsan su mirada.
La hija de Emilio tampoco responde a los cánones estéticos imperantes en la sociedad actual. No es delgada y a duras penas supera el metro y medio. Aun así, su largo pelo lacio y castaño, sus preciosos ojos azules, su bello rostro de niña, su espalda erguida y unos andares confiados le otorgan un talante muy distinto al de su desfavorecida compañera de fatigas.
No es que ese hombre fuera ajeno al voluptuoso florecer de su chiquilla, pero Anita suele vestir muy discreta y, acomplejada como está por el desatinado crecimiento de sus tetas, no ha dejado de afanarse en mantenerlas a buen recaudo; consiguiéndolo, al menos, hasta aquella fatídica fecha.
Primero fue la montaña rusa; luego, la noria; más tarde, los autos de choque; después, la casa del terror… Aroma de churros y de frituras varias, sirenas de juguetes y voces microfonadas, carteles coloridos y destellos cegadores…
Emilio, cansado, sintió que ya había cubierto el cupo, y decidió limitarse a acompañar a esas féminas enfervorizadas grabando alguna que otra secuencia con el móvil.
Entonces fue cuando Anita quiso montar en el toro mecánico. Convenció a su compinche y, juntas, se metieron al final de la fila.
La espera se dilató amenizada por una larga sucesión de risas, gritos y batacazos de personajes de lo más variopintos. Al fin llegó la hora esperada, y la hija de Emilio rebasó el cordón para acceder a aquel verdoso recinto ovalado.
Estefanía acababa de caer, como un saco de patatas, sobre la lona hinchable que rodeaba a ese bovino manco. Después de preocuparse por el bienestar de tan blandengue participante, su inseparable amiga se encaramó con premura encima del astado sujetando la cuerda que salía de su lomo.
Anita había tenido la prudencia de prescindir de sus grandes anteojos antes de acceder a la cola de la atracción. Calzaba bambas blancas y llevaba mallas oscuras. Una camisa de un sobrio estampado floral amarraba su torso vistiéndola de tonos ocres, y un par de largas trenzas anudaban sus cabellos.
Entre la multitud, tras una valla infranqueable y casi dos metros por debajo de la nueva jinete, Emilio inmortalizaba el momento con un clip de video usando el teléfono de su hija. Cargado con el bolso de Lorena y el de Estefanía, su atención se debatía entre la pequeña pantalla y un gentío que no le permitía localizar a su esposa.
El granizado de limón había hecho mella en la vejiga de aquella mujer de delgada figura, quien, erróneamente, pensó que tendría tiempo para hacer uso del lavabo antes de que le llegara el turno a su niña.
A unos cien metros de tan apurada madre, Anita empezaba a tener dificultades para seguir domando a ese bravío cornudo; un animal robotizado que cada vez la sacudía más violentamente al son de la pegadiza canción de la tribu comanche.
Nadie reparó en ello cuando saltó el primer botón de su camisa, y el destierro del segundo solo fue divisado por un par de feriantes que, muy de cerca, llevaban un rato enfocando su sucia lascivia hacia el busto generoso de tan risueña muchacha.
Las coletas de Anita se agitaban al compás de los zarandeos de una cabeza inmune al mareo. Su mano derecha seguía agarrada fuertemente al corto cordón que le servía de enganche a la vez que sus piernas, arqueadas en torno a ese ejemplar desbocado, le ayudaban a conservar el equilibrio.
No obstante, la vestimenta de la chica no estaba teniendo el mismo aguante que su temeraria dueña, pues uno de los bruscos gestos de esa vaquera de nueva cuña, con un brazo levantado, propició que saltara un tercer botón; este, de mayor relevancia.
Anita notó cierta descompresión pectoral, pero supuso que, con tanto ajetreo, uno de sus grandes pechos había escapado del cautiverio de un sujetador que hace tiempo que le va pequeño, dado que algo similar ya le había ocurrido con anterioridad.
No se equivocaba. Lo que ignoraba ella era el alcance de una indiscreción que cada vez consternaba a un público más numeroso mientras ese abrumador cóctel de luces, sonidos e inercias cortadas en seco restringían su percepción de la realidad.
El bueno de Emilio no fue el primero en divisar los prófugos pezones de su hija, pero si fue él quien sufrió una mayor desazón a raíz de semejante desliz.
Desentendiéndose, por fin, del encuadre de su grabación, aquel padre sofocado empezó a gritarle a Anita al tiempo que le dedicaba una vehementes gesticulación de alerta. Pese a ello, el sonido ensordecedor del ambiente y los constantes giros de la montura le impidieron, a la moza, darse por aludida.
Un Emilio desquiciado intentó abrirse paso a empujones entre la muchedumbre, pero la disposición de las rampas de acceso le instaba a dar un rodeo demasiado grande dadas las circunstancias.
Mientras tanto, Anita seguía gozando como una auténtica jabata a lomos de ese potro encabritado de semblante taurino. Incapaz de interpretar, acertadamente, el jolgorio que se acentuaba en torno a ella, seguía balanceándose frenéticamente, empecinada en no salir despedida; sin percatarse del bochornoso espectáculo que estaba dando.
Algo se rompió en lo más hondo del alma de Emilio viendo cómo las enormes tetas de su niña se asomaban a la vista de todo el mundo; convulsionándose violentamente; desbaratando la endeble costura de uno más de aquellos botones vencidos…
El dramatismo que se filtraba a través de las amargas lágrimas de ese padre sobreprotector nada tenía que ver con el prisma del resto de los asistentes. Muchos eran demasiado jóvenes para captar la magnitud de tan erótico percance, otros lo vivieron como una anécdota divertida que amenazaba con volverse viral en las redes, algunos sentían vergüenza ajena…
Sea como sea, no fueron pocas las erecciones que brotaron alrededor de esa inocente quinceañera empollona.
Cerrando los puños con fuerza, aun desde el sofá del salón, Emilio se fustiga con los traumáticos recuerdos de una velada festiva que jamás debería haberse manchado de obscenidad; menos aún a costa de su pequeña.
Su inherente masoquismo tergiversa los ecos de su memoria ilustrando una aglomeración nutrida exclusivamente de hombres; fulanos de avanzada edad frotándose sus partes y salivando al tiempo que se comían con los ojos a su hijita: negros con vergas ecuestres…
“No soy racista, pero…”
También recuerda haber divisado a algún viejo castizo con la mandíbula en el suelo, a un chiquillo precoz sobrecogido por tan licenciosa escena, a un guaperas tramando una estrategia de conquista que le permitiera hacerse con esa joven amazona…
Hurgando insistentemente en la herida, Emilio se da cuenta de que la fuente de su mayor sufrimiento no emana de los demás; de lo que vieran o dejaran de ver. Tampoco es capaz de censurar al angelito que todavía duerme a su lado, ni de lamentarse por el infortunio que arrolló la botonadura de una camisa demasiado vieja y de dudosa calidad.
El verdadero caos que no para de atormentarle atañe a los sórdidos anhelos que endurecen su propio pene, irracionalmente, cada vez que piensa en las grandes ubres de su nena; en el amplio diámetro de esos pezones rugosos; en los rebotes y la fluctuación mamaria fruto de movimientos demasiado bruscos…
“Jamás sospeché que podía empalmarme pensando en Anita, fantaseando con ella, mirándola mientras duerme”
Emilio se acomoda el miembro al tiempo que toma una buena bocanada de oxígeno y enmienda ligeramente su postura. En ese preciso instante, Lorena prende la luz del recibidor y se asoma por el umbral de la puerta para darle las buenas noches:
-Me voy a la cama, cariño. Mi hermana me ha tenido al teléfono hasta ahora. No veas-
-No tardaré en ir- responde él con pareja pronuncia.
La quietud de una pausa silenciosa le permite, a la mujer, contemplar con ternura a su hija durmiente. Acto seguido, ojea a su marido con amabilidad y desaparece del escenario.
Emilio se siente aliviado, pues parece que su esposa no ha advertido nada extraño a raíz de aquella inesperada aparición.
“Si Lorena conociera las malas ideas que me rondan por la cabeza desde la noche de la feria…”
Pese a su vergonzosa calentura, el padre de Anita ha luchado contra viento y marea para no pajearse desde el jueves. De hecho, llevaba semanas sin tocarse, pero eso se debe a que, antes del incidente del toro mecánico, ni siquiera le apetecía.
“Pensé que a mis sesenta y dos años ya había perdido el vigor definitivamente”
Ni siquiera recuerda la última vez que hizo el amor. Su mujer nunca fue muy fogosa, y el deterioro físico del hombre de la casa no ha sido de gran ayuda para mantener la pasión. Emilio está gordo y ha extraviado la mayor parte de su pelo. Su notable estatura y el gran tamaño de su polla hace tiempo que dejaron de ser calidades suficientes para mantener su atractivo.
Lorena se conserva mejor, pero a su cónyugue nunca le atrajeron demasiado las mujeres huesudas y sin curvas; su antiguo historial en Pornhub da fe de ello.
El móvil de Anita, olvidado sobre la mesa, ha llamado la atención de Emilio, quien, tras observarlo durante unos segundos, decide incorporarse, con cautela, y apoderarse de él sin despertar a su hija.
“Ella no usa contraseñas. Seguro que puedo encontrar el clip”
La respiración profunda de la chica constata su letargo, y autoriza a su padre para dar continuidad a esa pequeña fechoría.
Sabe que no enfocó las secuencias más críticas de la actuación turbadora de Anita, pero tiene la morbosa esperanza de hallar algunos fotogramas que le hagan revivir, con mayor realismo, el calvario que tanto le lastimó el pasado jueves; un suplicio de abyectos tintes eróticos de lo más prohibitivos que no dejan de susurrarle al oído, desde la parte más oscura de su pensamiento, como si de cantos de sirenas se tratara.
“Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me castigo de este modo? ¿Tan enfermo estoy?”
La búsqueda de Emilio no tarda en dar su fruto. En cuestión de segundos, una Anita sonriente aparece en pantalla dispuesta a batir los mejores tiempos de resistencia.
El pulso de aquel mártir viviente se acelera por momentos mientras se empieza a mascar la tragedia en el metraje.
“Que no me engañe mi memoria. Aquí todavía la miraba como a una niña”
En efecto. El Emilio que sujetaba el dispositivo era un cariñoso y respetable padre de familia; una buena persona de anodina sexualidad que jamás albergó la más mínima codicia hacia el tierno cuerpo adolescente de su hijita. El hombre que yace ahora en ese sofá, en cambio, personifica a un libertino individuo que no tardará en empuñar una infame erección inspirada en la muñeca de sus ojos.
“!Aquí! Ahora lo veo. Este es el momento en el que empezaban a asomársele los pechos. ¿Cómo no me di cuenta?”
Con la mano metida debajo del pantalón, ese rollizo espectador se palpa el miembro confirmando un vigor inaudito; una tiesura lujuriosa que se nutre, en buena parte, del dolor, de la culpa, de la deshonra…
En cuanto Anita queda fuera de plano en favor de una serie inacabable de rápidos encuadres aleatorios, Emilio se acerca el móvil al oído para poder percibir una banda sonora cuyo volumen permanece reducido a la mínima expresión.
Heaeaheaeaheaeahé, heaeaheaeaheaeahé…
Con los ojos cerrados, vuelve a escuchar una canción infantil que ahora le parece mórbida y pervertida, las risas burlonas y los comentarios escandalizados de quienes andaban cerca de él, la narración del feriante por los altavoces, bocinas, sirenas…
En una tribu comanche
how, how, how,
llena de comanches,
how, how, how,
un indio se me acercó
con las plumas de color…
Pero, sobre todo, atiende a sus propios gritos quebrados:
!Anitaah! !Tu camisaa! !Tus tetaas! !hijaah! !Por favooor…!
“¿Cómo no me oía? !Si me estaba dejando la voz!”
Emilio abre un poco el párpado derecho para ojear a la chica, por el rabillo del ojo, y verificar su estado inconsciente. La bella durmiente ha movido la cabeza, enfrentando a sus descolocadas gafas con uno de los cojines que la sustentan.
Decidido a evitar desperfectos en dichos anteojos, el padre de la muchacha se levanta y, tras devolver el móvil a su lugar de origen, se apodera de aquel par de lentes redondas, lentamente y con sumo cuidado.
Anita susurra una locución ininteligible tras uno de sus anecdóticos suspiros soñolientos, y continúa durmiendo con uno de sus brazos estirados más allá del sofá, hacia la butaca reclinable que completa las localidades cinéfilas del salón.
Su oscura mantita afelpada ya no la cubre como lo hacía hace unos minutos, pero, aun así, no parece que pueda tener frío. Su pijama rosa pálido es de manga larga, y la temperatura en la estancia es confortable.
“¿No llevará nada debajo? Claro que no. Es ropa para dormir”
Emilio sigue con la polla muy tiesa, pero quizás lo más preocupante sea que le ha invadido una sensación imperativa que le prohíbe conformarse y quedarse a medias.
Sin saber bien a donde le llevará el camino que está tomando, se acomoda en el sillón sirviéndose de movimientos cuidadosos, y empieza a acariciar los dedos de la mano extendida de su hija.
El padre de Anita también lleva ropa cómoda de andar por casa: una camiseta gris con desteñidas letras naranjas que publicitan a un comercio local [fontanería y reformas Gaseni] , un viejo pantalón negro de pijama con un agujero en la entrepierna, y unos gruesos calcetines oscuros que le sirven, a su vez, de zapatillas.
“¿Cuánto hace que Lorena me ha dado las buenas noches? Al menos han pasado diez minutos”
Sin dejar de jugar, sutilmente, con los dedos de su hija, Emilio nota como sus férreas convicciones y su honor son ninguneados por el embrujo del incesto; un hechizo que había permanecido oculto y latente durante la pubertad de la nena para abordarle, violentamente, a raíz de un suceso inesperado.
“Llevo quince años siendo un padre ejemplar y ahora… !Aquello no duró ni dos minutos!”
Ya con la mirada ausente, el carnicero vuelve a divisar el retrovisor mental que le permite recrearse en los dañinos segundos que detonaron su entereza, agrietando los cimientos de su integridad y convulsionando la placidez de su existencia.
Esta vez, sus recuerdos se suceden a cámara lenta a lomos de una intuitiva postproducción plagada de licencias creativas. El vivaracho tempo de la canción de los comanches se ralentiza cobrando aires de balada con arreglos de piano y de violines. Entre las luces coloreadas que alumbraban el ruedo, las coletas de Anita dibujan formas onduladas como si de la cinta incandescente de una gimnasta se tratara. El toro mecánico, aun sin patas que lo sustenten, cobra vida y berrea al tiempo que sacude la cabeza y contorsiona su torso.
Sin soltar la mano de su hija con la zurda, aquel calvo viejuno vuelve a usar la diestra para tocarse. Esta vez, se presiona el miembro por encima de la ropa empujándolo hacia abajo.
Sin premeditación alguna, el glande de tan vigoroso trabuco encuentra el orificio que habita en esos pantalones gastados. Lejos de sentirse incómodo, Emilio encauza su dura polla para que esta rebase el ojal descosido de la prenda y, estirando la tela, logra que la mayor parte de su tronco fálico se asome al exterior.
La nueva estampa se debate entre el ridículo y el esperpento. Cuando las letras de crédito de la película que estaban viendo llegan a su fin, la pantalla queda oscura. La luz del vestíbulo que Lorena ha dejado encendida, antes de irse a la cama, ilumina tenuemente a padre e hija, ocasionando que ambos se vean reflejados en ese televisor fundido a negro.
Un fuerte bofetón de realidad golpea a Emilio en cuanto se reconoce, a él mismo y a su venoso pollón de la tercera edad, enmarcado por los límites de aquellas cincuenta pulgadas de la mano de su hijita dormilona. Se siente desnudo, expuesto y osado a la par que despreciable, pero son precisamente esas sensaciones las que, lejos de amedrentar su calentura, todavía echan más leña al fuego.
Sin dejar de percibir las hondas inspiraciones de Anita, sigue poniendo a prueba la flexibilidad articulada de los deditos puntiagudos de la niña a la vez que, con la otra mano, descapulla su tumefacto capullo para volverlo a encapuchar nuevamente.
No ha bajado la persiana y no hay cortinas en las ventanas, pero, tratándose de una casa con jardín, está bastante seguro de que nadie puede verlos desde el exterior. Le da más miedo que su mujer pueda volver a asomarse de improvisto, como antes.
“Estará en la cama ya. Seguro que duerme. En cualquier caso, escucharía algún ruido si vinera: una puerta, unos pasos, el roce de la tela…”
El peligro se convierte en un ingrediente más de aquella obscena macedonia que mezcla el sufrimiento con el disfrute; lo familiar con lo erótico; el presente cono el pasado…
Emilio vuelve a evocar los dolorosos instantes que mancillaron su puro amor paterno pervirtiéndolo hasta convertirlo en la más depravada de las pasiones. En su mente, Anita vuelve a saltar al ruedo, convertida en una provocativa vaquera tetona, para domar a un toro salvaje bajo la atenta mirada de un variado elenco de tiparracos salidos que la devoran con los ojos al tiempo que se frotan el paquete.
Ajena a la apertura desbotonada por la que se asoma el primero de sus pezones, la muchacha sigue contoneándose; curvando su voluptuosa figura sugerentemente; decidida a mantenerse sobre la silla de montar a toda costa.
La peculiar gayola de Emilio, asomando el nabo por el agujero de su pijama, empieza a volverse frenética, y el carnicero tiene que esforzarse para no oprimir la mano de su hija con la izquierda a la vez que se la sacude con la derecha fuertemente.
“Joder. Todo me da vueltas. Si ni siquiera me he terminado la tercera cerveza”
Puede que no sea el alcohol lo que le da giros a la cabeza. Es probable que su mareo tenga más relación con la fiebre libidinosa que ha nublado su raciocinio por completo.
No en vano, Emilio está tan cachondo que empieza a notar su advenimiento orgásmico entre meneo y meneo.
Amparado por una oscuridad relativa, se recrea en el momento en el que Anita se percató, por fin, de su clamorosa indiscreción mamaria. Fue a raíz de aquello que perdió la concentración y terminó desplomándose sobre la lona.
Las carcajadas y las burlas proliferaban a su alrededor mientras la pobre chica, abochornada y roja como un tomate, cubría sus vergüenzas aún sin levantarse.
Por si fuera poco, el feriante que hablaba por el micro tampoco fue demasiado respetuoso con su jocosa oratoria:
No0h. Parece que nuestra vaquera no ha logrado batir la mejor marca.
Quizás su sitio no esté sobre el astado, sino en el establo, junto a las otras vacas lecheras.
Emilio casi puede escuchar las risas denigrantes de ese puñado de patanes empalmados, y comprueba que, cuanto más le duele el escarnio público de su hija, más caliente se siente.
Notando ya cercana la cúspide de su pajote, el padre de Anita rememora las lágrimas que mojaban los mofletes ruborizados de su pequeña en el esperado momento de su reencuentro; ya fuera del recinto de la atracción. Emilio se sorprende al constatar el arreón que aquello le supone a su proceso.
“NoO0h. !Que me corro0º! !¿Cómo puedo ser tan repugnante?!”
Aturdido por unas emociones tan intensamente enfrentadas, el viejo ha detenido en seco sus indignas manualidades. Un destello de lucidez le permite darse cuenta de hasta dónde llega su ignominia y, acto seguido, el reflejo de sí mismo en la pantalla vuelve a acosarle subrayando su bajeza moral.
“!Estaba tan cerca… ! !Todavía lo estoy! !JODER! ¿Cómo detener esto ahora?”
Emilio percibe un ligero apretón de la mano de su hija, talmente como si Anita le estuviera dando ánimos desde el mundo de los sueños. La cercanía de los fríos dedos de la niña resulta de lo más tendenciosa para tan candente sexagenario. Tanto es así, que su repentino alegato a la sensatez se difumina en los desvaríos de un nuevo jaleo concupiscente.
El carnicero ladea su pose y levanta la pelvis para que ese glande colapsado entre en contacto con la palma de la moza. Aquello le vuelve loco y, ansioso por dar un mayor recorrido a su deleznable canallada, se incorpora y, de inmediato, desgarra la tela de sus pantalones para que también sus huevos colganderos queden a la intemperie.
“No te despiertes, mi niña. Ahora no. Te lo ruego”
Tras hincar una rodilla en el sillón, consigue depositar sus cojones canosos en la mano de Anita, quien, aún dormida, vuelve a articular sus dedos oprimiendo el escroto de su padre, levemente, en un acto del todo reflejo.
Ese gesto tan discreto termina de romper la ya muy agrietada contención de Emilio. Aquel fiel esposo en horas bajas nota cómo un caudaloso torrente presurizado se dispara, descontroladamente, salpicando la mano de su hijita, así como su antebrazo remangado y una parte de la tapicería.
“OoOh. DioOos. Qué gustazoOh”
Los fuegos artificiales del último día de la feria se quedan muy cortos al lado de las mudas explosiones sin luz que desahogan, estrepitosamente, a ese hombre dándole flojera de piernas.
Anita despierta notando el apresurado masaje que Emilio le profiere a sus dedos, abrigándolos con la mantita que la cubría cuando se ha quedado dormida. La chica siente cómo un frescor húmedo moja su mano y su brazo inexplicablemente.
-Perdona, cariño- se excusa él -Acabo de tirar la birra y…-
-Tranquilo, papá- responde ella incorporándose y aún sin entender lo que ha pasado.
-Ya está- anuncia su padre nada más dar por terminado su trabajo -Tú lávate antes de acostarte, sino puede que te notes pegajosa-
La coartada de Emilio no tiene fisuras, pues el inconfundible aroma de la cerveza que le quedaba en su tercera lata dan fe de que la manta de su hija se halla mojada con dicho brebaje.
-Ah. Me he perdido la peli- dice Anita desperezándose -¿Llevo mucho rato dormida?-
-Pues sí, hija. Te has perdido lo mejor- responde él, todavía sofocado.
-Waah. Otro día la veo-
El viejo no pierde un instante a la hora de ausentarse del salón, y no tarda ni un minuto en activar el programa de una lavadora que eliminará las pringosas pruebas de su delito de un plumazo.
Anita mira el sofá en el que estaba su padre cuando han empezado a seguir aquella trama de turbios asuntos policiales. Extrañada, enfoca su borrosa mirada hacia el lado opuesto para divisar esa cercana butaca reclinable. Finalmente, localiza sus lentes encima de la mesilla.
“¿Habrá cambiado de sitio cuado me ha quitado las gafas?”
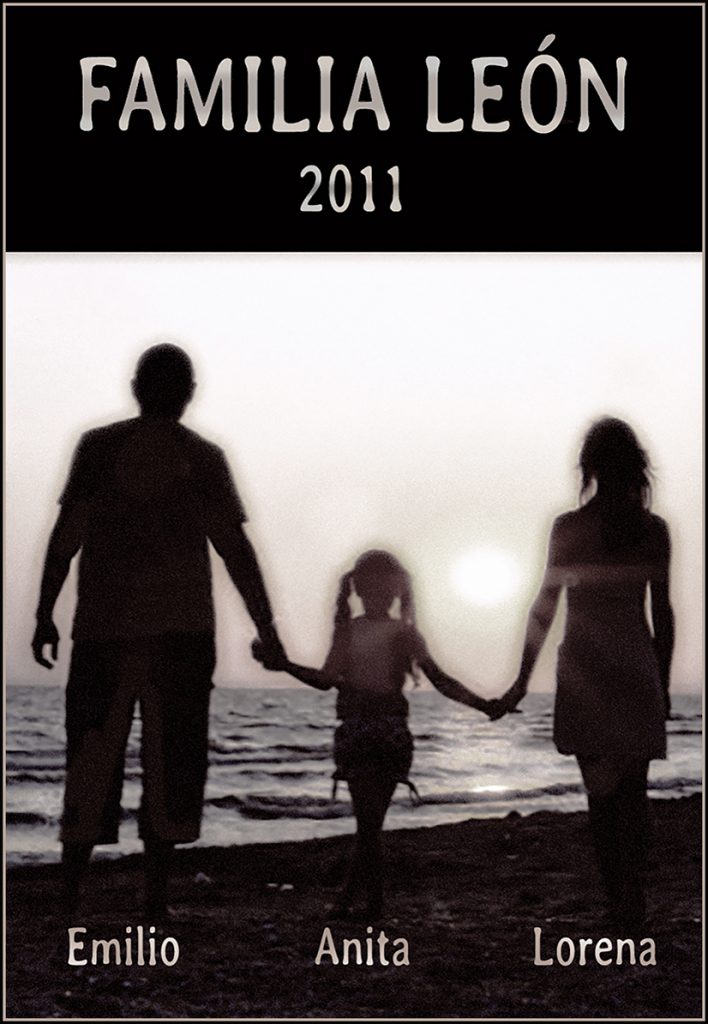
- Has leído 30 páginas de 113.
- Si quieres unos cuantos capítulos más, gratis, puedes pedírmelos en ereqtus@hotmail.com
- El libro completo tiene un valor de 5€.